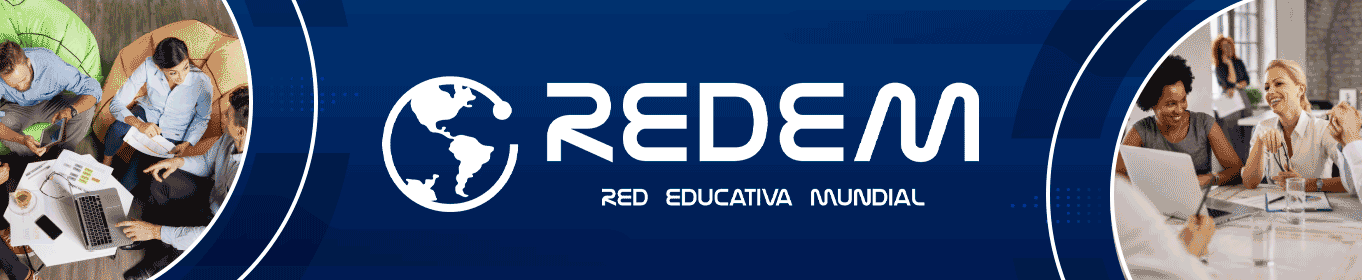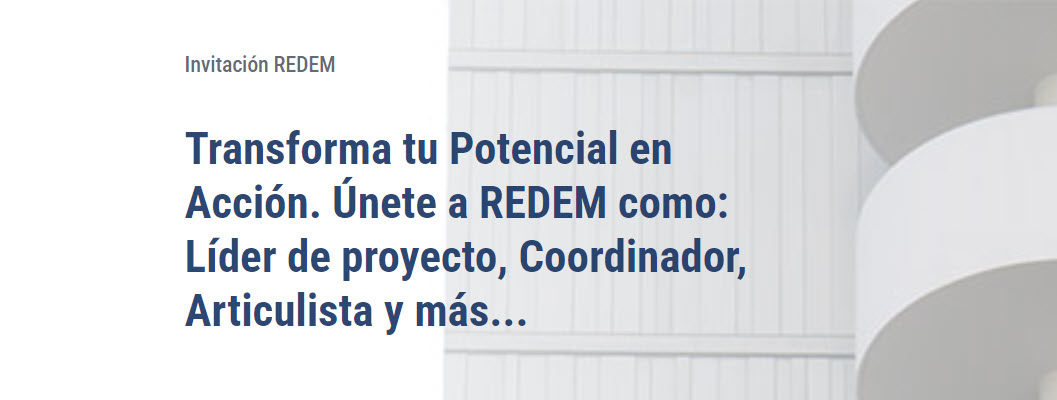Desde el WhatsApp al Zoom, pasando por las aulas virtuales, una parte de la experiencia educativa universitaria en la pandemia estuvo atravesada por las tecnologías. Esa experiencia –que es a la vez un experimento de alcance mundial con final incierto– tiene la fragilidad de lo que se denominó “educación remota de emergencia”. Entrelazada con otras desigualdades, la “continuidad pedagógica” trajo aparejados los consabidos problemas de acceso, conectividad y uso de las herramientas tecnológicas, tensionando el derecho a la educación universitaria.
Tres momentos
Del lado de las instituciones, la desorientación de los primeros días –producto de la velocidad que impuso la emergencia– fue dando paso progresivamente a la reorganización de las condiciones administrativas y académicas. Nuevamente, las respuestas fueron muy variadas. El tamaño de la universidad, su nivel de organización administrativa, la versatilidad tecnológica y pedagógica de sus profesores y las condiciones de su población estudiantil marcaron los tiempos y las respuestas que se fueron dando ante la situación.
Las respuestas institucionales podrían catalogarse esquemáticamente en tres momentos. Una primera etapa, coincidente con el primer ciclo de aislamiento de 15 días, giró, dependiendo de los casos, en torno a la resolución de cuestiones relativas a la administración general y el trabajo remoto de las y los no-docentes, a las necesidades propias de las y los ingresantes, y a la apertura y la gestión de aulas virtuales para aquellas carreras que no disponían de ellas.
La segunda etapa tuvo que ver con el afianzamiento de la situación de aislamiento. Cuando las comunicaciones oficiales y del Ministerio de Educación fueron ratificando que el horizonte de retorno se postergaba para después del receso invernal, se avanzó en un trabajo más coordinado con las y los profesores para atender la transmisión de conocimientos en formato virtual. A la par, se incorporaron los primeros protocolos y recomendaciones en este sentido, se empezó a complejizar el uso de herramientas y estrategias digitales para el dictado de asignaturas –de los usos básicos del aula virtual se pasó a la incorporación de guías de lectura, audios, videos, clases sincrónicas vía plataformas comunicacionales, etcétera–, se fueron encauzando demandas más sustantivas de las y los estudiantes, y en particular, se fueron generando políticas destinadas a sostener las trayectorias y a evitar la deserción, apuntando a la contención y el seguimiento.
La última etapa tuvo como ejes centrales la acreditación y la evaluación de los conocimientos, el diseño de metodologías de examen para el cierre de las cursadas y todo lo relativo a las tareas administrativo-académicas que ello supone. La idea de evaluación también se vio conmovida por la pandemia. Es apresurado decir si esto abrirá una discusión sobre los modos de evaluación habituales en las universidades. Lo cierto es que la trayectoria de las y los estudiantes tuvo que ser acreditada y evaluada a partir de la concreción de diferentes actividades, lo que en algunos casos hizo que perdiera peso el tradicional examen. Cabe señalar que, en no pocas ocasiones, las profesoras y los profesores optaron por una readecuación de los contenidos de sus materias, por un recorte o por una reasignación de los mismos, apuntando a su desarrollo en otras materias vinculadas o en la posibilidad de retomarlos en el segundo cuatrimestre. En todos los casos, la discusión académica no se detuvo. El riesgo de asimilar la enseñanza y el aprendizaje en línea con lo hecho en el contexto de emergencia siguió siendo algo a evitar. Aún hoy, el desafío sigue estando en encontrar los modos de integración entre lo presencial y lo virtual, de forma tal que no se queden en la cáscara de la efectividad, sino que sirvan para expandir y sofisticar la relación con los conocimientos en juego.

Formación y mundo digital
El mayor obstáculo para pensar una articulación virtuosa entre lo digital y lo analógico presencial lo representa una parte de quienes forman el firmamento estelar de la educación telemática. No sólo porque se posicionan sobre una débil idea de saber, sino también porque, con un lenguaje cargado de referencias al mundo de los negocios y del marketing, refieren a competencias y capacidades que no se definen como la consecuencia de una práctica de apropiación contextualizada de los conocimientos transmitidos. Livianamente sostienen que el “conocimiento puro” pertenece al pasado, porque el acceso al conocimiento está abierto y se encuentra en todas partes. En línea con ello, suelen afirmar que no nos enfrentamos con el conocimiento como problema, entendiendo por ello su producción y transmisión, que es siempre institucional. Al estar dado, el problema resulta ser entonces de aplicación, generándose una falsa distinción entre saber y hacer. Al mismo tiempo, ese conocimiento al que remiten es una suerte de abstracción cuya universalidad no echa raíces en ninguna disciplina.
Por el contrario, creemos que para dominarlo es necesario adentrarse en la lógica disciplinar, conocer sus reglas, objetos, criterios, propiedades y modos de producción, tal y como han sido racional e históricamente construidos. Aquí reside la particularidad de la universidad, en la forma institucional de producir las disciplinas, tanto como el ingreso a ellas y el uso de las mismas.
Ahora bien, ¿por qué tiene que ser esta la versión dominante del uso pedagógico y universitario de las tecnologías? ¿Por qué vamos a dejar que sea así? Al mismo tiempo que añoramos y valoramos todo lo que hacen posible la presencialidad y el encuentro con las y los estudiantes, con las y los colegas y con la vida institucional, ¿no podrían éstos verse enriquecidos por cierto desarrollo de la cultura digital? Tenemos el desafío de ir más allá de pensar lo digital en el registro de la modalidad a distancia. Debemos pensar de qué manera puede enriquecerse la presencialidad. Lo digital ya es parte de nuestra vida cotidiana. ¿Quién puede negar que, en el contacto con las y los otros, en el vínculo pedagógico que se crea en el aula analógica, se juega una parte importantísima del sentido de la enseñanza universitaria? Nadie duda de que todos ellos sean esenciales para experimentar la comunidad. Son modos de la transmisión que mantienen cohesionada a una comunidad y, por eso mismo, son formativos. Pero, así como el aula analógica no nos salvó de profesores y profesoras que siempre actuaron como si las y los estudiantes fueran recipientes vacíos a los que llenar, la digitalización tampoco es nada en términos formativos sin la mediación de los profesores y las profesoras.
Por otra parte, ¿podemos estar seguros de que esto pasará y que volveremos a la normalidad, para hacer sin más lo que ya hacíamos? O incluso si eso ocurriera, ¿cómo afirmar que nada de la relación entre educación y tecnologías que hoy experimentamos merezca ser rescatado? Si pensamos lo presencial y lo virtual como un todo orgánico, ¿no estamos acaso en condiciones de distinguir cuáles son las experiencias imprescindibles y cuáles de ellas pueden ser producidas y cuáles no gracias al aporte de la virtualidad?
Finalmente, ¿qué rol pueden tener nuestras universidades públicas en la era “antropomórfica de la técnica”? En un mundo tecnoeconómico hecho de enormes volúmenes de datos manejados por un conjunto de corporaciones, donde la inteligencia artificial se extiende sobre todos los aspectos de la vida humana para modelizarla bajo lógicas mercantiles y utilitarias, lo que hagamos en términos formativos cuenta no sólo para pensar, sino también para transformar esa realidad. ¿Por qué deberíamos rehuirle entonces a la posibilidad de pensar las potencialidades y señalar las limitaciones que nos ofrecen las tecnologías para la transmisión de conocimientos y la formación universitaria? O incluso, ¿por qué rehuirle también a la urgencia de entender y pensar cómo encauzar transformaciones que ya son parte de nuestra vida cotidiana?
Fuente: Adrián Cannellotto – revistamovimiento.com